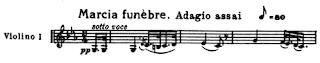J. C. Sempere Bomboi
jueves, 14 de julio de 2011
Nueva Web
http://www.semperebomboi.com
Gracias por tu visita
lunes, 20 de septiembre de 2010
"HEROICA", sinfonía Nº 3 Op. 55 de L. V. Beethoven
La Sinfonía n.° 3 en Mi bemol mayor Op. 55 de Ludwig van Beethoven, conocida como Heroica (Eroica en italiano), es una obra considerada por muchos como el amanecer del romanticismo musical, puesto que rompe varios esquemas de la tradicional sinfonía clásica. Estuvo inicialmente dedicada a Napoleón Bonaparte.
Historia
Esta sinfonía es una de las obras más famosas de Beethoven, que originalmente pensaba dedicarla a Napoleón Bonaparte (la denominó Bonaparte). La idea  de componer una sinfonía en honor del «liberador» de Europa al parecer le fue sugerida por el mariscal Jean-Baptiste Bernadotte, embajador de Francia en Viena en 1798, o por Rodolphe Kreutzer, violinista al que Beethoven dedicó una sonata. Bonaparte era, con la diferencia de tan sólo un año, un exacto contemporáneo del músico, que no solamente sentía una viva admiración por su héroe, sino que, más o menos conscientemente, había establecido una especie de paralelismo entre sus destinos respectivos.
de componer una sinfonía en honor del «liberador» de Europa al parecer le fue sugerida por el mariscal Jean-Baptiste Bernadotte, embajador de Francia en Viena en 1798, o por Rodolphe Kreutzer, violinista al que Beethoven dedicó una sonata. Bonaparte era, con la diferencia de tan sólo un año, un exacto contemporáneo del músico, que no solamente sentía una viva admiración por su héroe, sino que, más o menos conscientemente, había establecido una especie de paralelismo entre sus destinos respectivos.
Beethoven admiraba los ideales de la Revolución Francesa encarnados en la figura de Napoleón, pero cuando éste se autocoronó emperador en mayo de 1804, supuestamente Beethoven se disgustó tanto que borró el nombre de Bonaparte de la página del título con tal fuerza que rompió su lápiz y dejó un agujero rasgado en el papel. Se considera que dijo: «¡Ahora sólo... va a obedecer a su ambición, elevarse más alto que los demás, convertirse en un tirano!». Algún tiempo después, cuando la obra se publicó en 1806, Beethoven le dio el título de «Sinfonia eroica, composta per festeggiare il sovvenire d'un grand'uomo» («Sinfonía heroica, compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre»). Este gran hombre era un ideal, un héroe no existente, pero más bien, fue el espíritu del heroismo mismo lo que interesaba a Beethoven. También se ha dicho que Beethoven se refería a la memoria de la naturaleza de Napoleón, que una vez fue digna.
Beethoven empezó a componerla hacia 1802 durante su estancia en Heiligenstadt, y la finalizó entre la primavera de 1803 y mayo de 1804. La primera audición privada se produjo probablemente hacia el mes de agosto de ese mismo año, en casa del príncipe Joseph Franz von Lobkowitz, a quien finalmente fue dedicada. La primera ejecución en público fue dada en el Theater an der Wien de Viena el 7 de abril de 1805 con el compositor a la batuta.
La Tercera sinfonía fue la primera de Beethoven que se interpretó en París por parte de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio, en marzo de 1828.
Recepción
Los críticos juzgaron la obra «pesada, interminable y deshilvanada». Fue publicada por la Cámara de Artes e Industria de Viena con el número de opus 55 el año 1806, con una dedicatoria para el príncipe Lobkowitz.
Algunos consideran que, por la misma causa, una «Marcha fúnebre» sustituyó a la «Marcha triunfal», que constituía el segundo movimiento (y esta «Marcha triunfal», que constituía el segundo movimiento, se convirtió en el último movimiento de la 5ª sinfonía).
La obra forjó la leyenda de Beethoven como defensor de los derechos del hombre, admirador de la Revolución francesa, propugnador de la hermandad entre los hombres, etc.
Movimientos
Como es usual en toda sinfonía clásica, tiene 4 movimientos:
- Allegro con brio
- Marcia funebre (Adagio assai)
- Scherzo (Allegro)
- Finale (Allegro molto–Poco andante–Presto)
Allegro con brio
Su primer movimiento comienza con dos acordes de
toda la orquesta que sin más dilación llevan al amplio primer tema, tocado por los cellos, continuado en el primer violín.
Beethoven se anticipa en este movimiento a lo que luego Bruckner haría habitualmente: a los dos tradicionales temas expuestos añade un tercero.
Marcia funebre (Adagio assai)
Viene luego una célebre marcha fúnebre en Do menor, tonalidad enormemente significativa en la música de Beethoven (la misma que la de la Quinta Sinfonía o de la obertura Coriolano)
Scherzo (Allegro)
Luego viene un agitado Scherzo cuyo trío incluye toques de corno que luego se harían casi típicos en las sinfonías románticas alemanas. Haciendo honor al scherzo, es el más altivo de los movimientos y también el más conocido, destacando que es además como una obra insignia del compositor.
Finale (Allegro molto–Poco andante–Presto)
Para terminar, sigue un Finale en el que se funden la forma sonata y las variaciones tomando como base un tema que Beethoven utilizó en diversas ocasiones (en su ballet Las criaturas de Prometeo, en una de las contradanzas WoO 14 y como tema para las variaciones para piano Op. 35 que por esa razón se conocen como Variaciones Heroica).
El Theater an der Wien, donde se estrenó la Heroica, a inicios del s. XIX; grabado de Jakob Alt
miércoles, 4 de agosto de 2010
Ante una nueva obra...
¿Cómo enfrenta usted una obra nueva? ¿Tiene un método de análisis especial o se maneja de una manera un poco más intuitiva?
Daniel Barenboim: Creo que cada obra y cada estilo necesita un análisis diferente. El primer impulso siempre es intuitivo. Cuando uno ve una partitura por primera vez, antes de poder realizarla, recibe un golpe instintivo y le da esa reacción a lo que está leyendo o tocando. Pero hay que pasar rápidamente a un estado más analítico, porque uno puedo imaginar lo que pasaba en el subconsciente de un compositor; y si bien eso no se puede analizar, sí se puede analizar el resultado objetivo de lo que el compositor escribió. Y luego, la tercera etapa, que es la más difícil e interesante y que a mi entender resulta asimismo imprescindible, es volver a un estado que esté por encima de eso, ya después de la base racional de conocimiento, para reconstruir a través de ese conocimiento un estado intuitivo. Y esto es lo que da la dimensión creativa, es lo que puede diferenciar una ejecución correcta de una recreación.
martes, 16 de marzo de 2010
El "Acorde Tristán"

Los semitonos son de hecho la clave del nuevo sistema armónico inventado por Wagner en “Tristán” para expresar el anhelo ilimitado del amor romántico. Los semitonos “actúan como un virus; no hay sonido que esté a salvo de ellos y no hay nota que pueda estar cierta de que no variará hacia arriba o hacia abajo”. Los acordes así fraccionados continuamente, reparados e inmediatamente fraccionados otra vez, constituyen una procesión implacable de estados de tensión irresoluta, que corresponde perfectamente en música al deseo mutuo de los amantes, “creciendo inmensurablemente como un resultado de la imposibilidad de encontrarse plenamente”.
domingo, 7 de marzo de 2010
Entierro de Wagner
Algo sobre Mahler
 rio, de pésimo carácter y a quien incluso sorprendió en reiteradas ocasiones teniendo relaxiones sexuales con mujerzuelas del lugar.
rio, de pésimo carácter y a quien incluso sorprendió en reiteradas ocasiones teniendo relaxiones sexuales con mujerzuelas del lugar.Al año de la vida de Gustav, la familia se trasladó a Iglau, una ciudad-fortaleza ubicada ya en zona morava. Allí el padre debió luchar con admirable constancia por el logro de una buena posición. Después de muchos esfuerzos pudo instalar una taberna, la que junto con una destilería de vinagre y otros productos, permitieron facilitar la vida familiar. Por fin, en 1873, Bernhard fue desi
 gnado ciudadano de Iglau lo que aumentó su creciente prestigio. Transformado en burgués, dejó al morir una discreta fortuna. Nada de ello en cambio alcanzó a su mujer, la desdichada Marie, quten presenció la muerte de ocho de sus hijos y sufrió la total negligencia y agresividad de su marido a quien sobrevivió apenas seis meses.
gnado ciudadano de Iglau lo que aumentó su creciente prestigio. Transformado en burgués, dejó al morir una discreta fortuna. Nada de ello en cambio alcanzó a su mujer, la desdichada Marie, quten presenció la muerte de ocho de sus hijos y sufrió la total negligencia y agresividad de su marido a quien sobrevivió apenas seis meses.En Iglau, Gustav Mahler comenzó a familiarizarse con las canciones populares y la música militar que suelen infestar sus obras más importantes. Es que sin dudas, los hechos de su infancia (en su mayoría de cariz trágico) quedaron estrechamente ligados a su sensibilidad. Entre 1869 y 1875, Gustav asiste a las clases del Colegio de Gramática de Iglau pero ya su talento musical se hace notar cuando encuentra un piano en el altillo de la casa de su abuela.
Sus padres deciden llevarlo ante el mítico Julius Epstein, importante profesor del Conservatorio de Viena. Mahler tocó ante él algunas de las piezas pianísticas que ya había compuesto en sus quince años de edad. La anécdota del encuentro entre Epstein, padre e hijo, fue contada por el propio Epstein en estos términos:
Uno no puede
 menos que agradecer desde la distancia al viejo profesor Epstein, quien, con una simple intuición favoreció la vida musical de Mahler en un momento crítico de su evolución.
menos que agradecer desde la distancia al viejo profesor Epstein, quien, con una simple intuición favoreció la vida musical de Mahler en un momento crítico de su evolución.A raíz de lo acontecido fue enviado a Viena para estudiar en el Conservatorio. En 1875, Gustav conoció a Anton Bruckner, un hecho que paree haberlo conmovido notoriamente y sobre el que se han tejido todo tipo de inexactitudes, las que llevaron a muchos críticos antiguos (hay algunos que sobreviven) a comparar sus respectivos estilos. Conviene aclarar aquí cuál fue la relación personal entre ambos hombres. Si bien al comienzo, Mahler se inscribió en los cursos de Armonía que daba Bruckner, no parece haberse sentido particularmente convencido por las maneras simplonas e ingenuas del organista de San Florián, las cuales se extendían a su criterio pedagógico. No obstante siempre admiró la maestría de su arte (tan aparente mente opuesto a la personalidad de su autor) y de hecho, realizó una reducción y arreglo (junto con su amigo Krzyzanowski) de la Sinfonía N° 3 de Bruckner. Por el otro lado también hubo marcada admiración y estima, aunque Bruckner se hizo famoso por no escatimar nunca elogios a nadie.